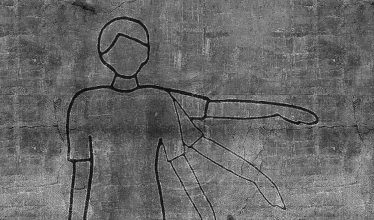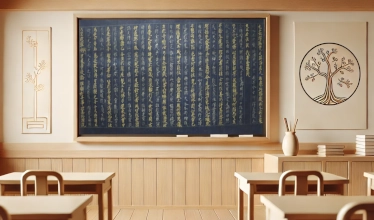Desde que nacemos, aprendemos a regular lo que mostramos al mundo. La sonrisa, el llanto, la rabia o la tristeza no se expresan siempre de manera espontánea, sino que pasan por filtros sociales y culturales. Son como máscaras invisibles que adoptamos para encajar en lo que se espera de nosotros.
Cada sociedad define qué emociones deben mostrarse y cuáles deben ocultarse. En algunos contextos se valora la expresión abierta y desbordante; en otros, el control y la contención.
Reflexionar sobre estas máscaras nos ayuda a comprender cómo vivimos momentos universales —como el duelo o la celebración de una victoria— de maneras tan distintas. Y sobre todo, nos invita a preguntarnos: ¿qué emociones estamos mostrando realmente y cuáles dejamos tras la máscara?
Las emociones dentro de la Medicina China y la cultura oriental
En la Medicina China las emociones se estudian dentro de los factores que pueden desequilibrar las energías de sus órganos asociados, por lo que son vistas como un precursor de la enfermedad. Maciocia1 indica que, por este motivo, la palabra "emoción" puede no ser del todo adecuada como término para denotar las emociones tal como se pretende en Medicina China. La palabra "pasión" que proviene del latín “passio”, “passionis”, que significa "sufrimiento" o "padecimiento" y se emplea para indicar cualquier emoción o estado de ánimo fuerte (aunque no siempre relacionado con el sufrimiento, sí con deseos y entusiasmos intensos), puede indicar mejor lo que los textos clásicos querían expresar.
Se tiene que entender por tanto que cuando en Medicina China se dice que una emoción concreta puede dañar a cada uno de los Elementos, siempre se refiere a una pasión o emoción excesiva.
La forma de expresar las emociones en la cultura japonesa destaca principalmente por la contención. Existe un ideal profundamente arraigado: mantener la compostura y evitar mostrar abiertamente las emociones, incluso en circunstancias difíciles. Este principio se refleja en varios conceptos clave que actúan como “máscaras” emocionales. Entre ellos destacan honne (本音) y tatemae (建前), que expresan la tensión entre los sentimientos auténticos y la imagen que se muestra en público; gaman (我慢), la capacidad de soportar con paciencia y dignidad sin queja ni desahogo visible; y haji (恥), el sentido de honor y vergüenza que impulsa a controlar las expresiones para no “perder la cara”.
Me viene a la cabeza el poema japonés que cita Antonio Marina2 donde un guerrero se prepara para afrontar la batalla, "se despide tiernamente de su esposa, antes de ir al combate: «¡Levántate, esposa mía! Es la hora. ¡Clava tu larga aguja en el cojín que bordas y tráeme las armas!» Después de tranquilizarla y de darle consejos para ocuparse del jardín añade: «¡Ahora, tiembla y huye! Voy a adoptar la mirada espantosa con la que pienso salir al encuentro de los enemigos.» En efecto, conviene producir temor en el enemigo. Las mascaras de los guerreros japoneses respondían a ese objetivo."
Aunque las máscaras japonesas tenían como función principal proteger el rostro y servían a su vez para atemorizar al adversario con gestos feroces, también transmitían un ideal cultural más profundo. Mantener una expresión imperturbable está estrechamente relacionado con el concepto de fudōshin (不動心), la mente inmutable que no se deja alterar por el miedo ni la violencia del combate. Al mismo tiempo, puede entenderse como una forma de gaman (我慢): el guerrero soporta el dolor y la tensión sin mostrar debilidad, ofreciendo al exterior un rostro controlado y digno. La máscara, en este sentido, no solo era un elemento bélico, sino un refuerzo simbólico de la disciplina interior, amplificando hacia el enemigo y hacia sí mismo la imagen de una voluntad inquebrantable.
El dolor en ante la perdida de un ser querido
En Japón, el duelo está profundamente marcado por la tradición budista y la influencia cultural de la contención emocional. Tras la muerte de un ser querido se realizan rituales precisos: el velorio (tsuya), el funeral budista (sōshiki) y la cremación, seguida por la recogida de los huesos en un acto solemne. El luto no se expresa mediante desbordes emocionales, sino a través de la compostura y el respeto ritual, reflejando valores como el gaman (soportar con dignidad) y el tatemae (mostrar serenidad ante la comunidad).
La tristeza en Medicina China se asocia con un incremento del Yin del Pulmón, generando una sensación de opresión y pesadez interna. Cuando este Yin se encuentra en exceso, el paciente puede experimentar una profunda melancolía difícil de aliviar. Una emoción puede transformarse en un factor patógeno, del mismo modo que un desequilibrio interno puede manifestarse a través de lo emocional.
Como comenta Radha Thambirajah3, una vida sin tristeza es inconcebible: necesitamos permitirnos sentirla plenamente, atravesar el dolor con conciencia, para luego soltarlo y continuar el camino sin cargas innecesarias:
"En mi pueblo natal Jaffna, en Sri Lanka, asistí a muchos entierros cuando era niña. Siempre era un acontecimiento muy aparatoso, porque cada vez que llegaba una persona para dar el pésame se le recibía con nuevos llantos y gritos de dolor. La gente se golpeaba el pecho, cantaba canciones y hombres y mujeres se quejaban por igual; todos estaban sentados alrededor del muerto, se dormían y se volvían a despertar.
Cuando había pasado el entierro, la vida podía continuar. En aquella época no me gustaban nada los entierros debido a este drama. Pero cambié de opinión cuando asistí al primer entierro en la civilización occidental. Los miembros de la familia asistían a una ceremonia muy breve en el tanatorio y, después del entierro, iban todos a casa del fallecido para tomar un refrigerio, dar el pésame a los allegados más directos y acto seguido volver a casa."
El Qi de Pulmón favorece la expresión de la tristeza y la liberación natural de la respiración. Cuando reprimimos el dolor, el Qi de Pulmón queda bloqueado, dificultando este proceso vital. Si la represión se prolonga en el tiempo, la energía defensiva (Wei Qi) se debilita, aumentando la vulnerabilidad frente a infecciones y haciendo al organismo más receptivo a la enfermedad.
Tal vez el ideal en la gestión de la tristeza lo encontremos en el sabio daoísta Zhuangzi, quien nos enseña que, tras el duelo, la aceptación surge de manera natural:
La mujer de Zhuang zi había muerto, y Hui zi fue a visitarlo por mostrarle su condolencia. Halló a Zhuang zi acuclillado en postura de harnero; estaba cantando al tiempo que golpeaba rítmicamente una jofaina.
—«Habéis pasado vuestra vida con ella —le dijo Hui zi—, ha criado a vuestros hijos, y ahora, ya anciana, ha muerto: ya está bien que no la lloréis, pero que por demás os deis a cantar tocando la jofaina, ¿no se os antoja un exceso que no tiene nombre?»
—«No es como decís —dijo Zhuang zi—. En el momento en que murió, ¿cómo hubiera podido yo no sentir dolor? Mas paré mientes en que al principio, en su origen ella no tenía vida; y no sólo que no tenía vida, pero que tampoco tenía forma; y no sólo no existía su forma, sino que tampoco su energía vital. En medio de la nebulosa confusión primera se produjo una transformación y apareció la energía primordial; mudó ésta, y se hizo forma; mudó la forma y se tornó en vida. Ahora es la vida la que se ha tornado en muerte. Es como el sucederse de las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Cuando ella ahora reposa tranquila en la Gran Mansión, si yo gimiera o sollozara amargamente, para mí que no habría comprendido la razón de la vida. Por eso ya no lloro.» 4
El júbilo y el comportamiento en una victoria deportiva
Por otro lado tenemos la efusión desmedida de júbilo. Si bien es fácil comprender que una pena excesiva mal gestionada puede ser el origen y precursor de la enfermedad, la idea de que una "alegría" desmedida pueda afectar de igual manera a la salud suele resultar más chocante.
Como hemos comentado, se trata siempre de una emoción desmedida. En la teoría de los Cinco Elementos, la alegría corresponde al Corazón y al Elemento Fuego. Una alegría serena y equilibrada nutre al Shen (espíritu), relaja la mente y favorece la circulación armoniosa del Qi y de la sangre. El Corazón se siente expandido y luminoso, y la persona experimenta claridad, vitalidad y capacidad de conexión con los demás. En este sentido, la alegría genuina es una emoción que fortalece la vida.
Sin embargo, cuando la alegría es excesiva o desbordada, puede transformarse en un factor patógeno. La euforia altera la calma del Shen, dispersa el Qi del Corazón y genera desequilibrio en el Fuego, provocando síntomas como insomnio, palpitaciones, agitación mental o dificultad de concentración. En casos prolongados, esta sobreexcitación agota la energía del Corazón y consume al propio Fuego, debilitando la estabilidad emocional y afectando a otros órganos relacionados, como el Riñón y el Hígado.
Podemos observar un claro contraste cultural en la gestión del júbilo y en general en la forma de expresar la emoción en los deportes de combate. En un evento de UFC, tras el final de un combate, el luchador suele liberar toda la tensión acumulada antes y durante la pelea mediante gritos, saltos, gestos de dominio o efusivas muestras de júbilo hacia el público. Esa explosión emocional es parte del espectáculo y responde a un contexto donde la expresión abierta de la victoria se entiende como afirmación personal y celebración del triunfo.
En ocasiones, las celebraciones resultan excesivas o de mal gusto, e incluso hay casos en los que algunos luchadores han llegado a lesionarse durante sus propios festejos desmedidos.
El contraste los encontramos en el sumo japonés, donde la situación es radicalmente distinta. Incluso después de una victoria decisiva, el luchador mantiene la compostura, sin celebraciones ostensibles ni gestos de superioridad. La sobriedad en la expresión refleja el respeto hacia el oponente, hacia el público y hacia la tradición ritual del sumo, enraizada en valores como el gaman (soportar con dignidad), el heijōshin (mente serena en cualquier circunstancia) y el fudōshin (mente inmutable).
Así, mientras en la UFC la victoria se vive como un estallido —en muchos casos un claro ejemplo de que la euforia altera la calma del Shen y dispersa el Qi—, en el sumo se muestra como un momento de recogimiento y continuidad del ritual —visualmente, en mi opinión, pura elegancia—.
Sobre el autor:

David Quiroga
Estudio, experimento y escribo, intentando siempre seguir este orden. Explorador del equilibrio entre nuestras diferentes manifestaciones —física, energética y espiritual— en la aparente individualidad, formando parte de un todo. Practicante de Medicina China, Shiatsu, meditación y otras artes —marciales y no marciales— encuentro en la naturaleza y la montaña mi refugio e inspiración.